Es buen momento para una batallita beata ahora que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. El caso es que la mentada fiesta siempre me ha traído desapacibles regüeldos de interminables plantones, rodeos peregrinos y un deseo intenso de que se acabe pronto la fiesta que parece menos fiesta. Si la Semana Santa es una exaltación del dolor y el sufrimiento, no puedo negar que a mi modesta manera tuve mi ración en mis años de niñez cuando tenía que seguir a mi madre donde ella mandara. Sin embargo, de entre todos los momentos incómodos que la Semana de Pasión me ha brindado, tengo uno guardado en un rinconcito especial. Es un retazo infausto de una Pascua de mi mocedad en que me vi obligado a servir de nazareno, capuchino, penitente o como se diga en su tierra, lector amado. La historia es así.
Unas vacaciones de Semana Santa, tendría yo unos 13 ó 14 años, mis padres decidieron que fuéramos a pasarlas con unos amigos que viven en Ceuta. Nada más llegar, nuestros anfitriones ceutíes, siempre generosos y desviviéndose por que tuviéramos unos días inolvidables, desvelaron que guardaban una sorpresa para los niños, es decir, sus dos hijos, mi hermana y yo. La dicha misteriosa, como ya supondrá el lector, era que habían removido Roma con Santiago para que pudiéramos desfilar como penitentes en la procesión infantil en la salían sus hijos y que tendría lugar la misma tarde de nuestra llegada.
Valga el tono precedente para dar por sentado que la idea me produjo horror. No sé si me quejé a mis padres o no, pero tengo bien claro que no quería salir de capuchino. Sin embargo, tampoco quería hacer un desplante a nuestros amigos de Ceuta, que con tanta ilusión habían conseguido trajes y que la cofradía nos permitiera salir en la procesión. Así que acepté salir como el tripanófobo al que no le queda más remedio que ir a sacarse sangre. ¡Sugestión, amigo penitente!, que va a ser sólo un momentito.
En las horas previas mi hermana y yo nos probamos unos trajes prestados. A ella, menor que yo, el uniforme infantil le venía bien. Pero como yo ya estaba en el límite de edad y hechuras de comenzar a desfilar con los mayores, pues no me venían ni los infantiles ni los de adulto que me había probado, optando finalmente por el que más se acercaba a mi talla que era uno enorme para ese canijo que yo seguía siendo. Las artes costureras de las madres sirvieron para ajustar bajos y mangas y hasta cierto punto la caperuza. Pero iba entre hilvanes. Todo muy temporal. Con aspiraciones de que durara simplemente un par de horas. No se podía cortar nada porque había que devolver el traje tras la procesión, ni había tiempo para una compostura mejor. Así que con esta preparación y el resoluto ánimo adulto de que los críos se apañan con cualquier cosa, nos fuimos para la procesión.
No más llegar al punto de partida de la procesión, los padres nos dejaron en manos de los responsables de la cofradía y desaparecieron, posiblemente camino de alguna actividad menos beatífica que la nuestra. Antes de salir, los capataces o como quiera que se llamaran los que se encargaron de que aquello no fuera un caos total, nos ordenaron en las dos clásicas filas, de menor a mayor estatura. Yo iba el penúltimo. Detrás mía iba un chaval un palmo más alto que yo y de cara entre caballuna y simiesca. Un poco a lo Ron Perlman pero más feo. Sin hacer sangre, pero es la realidad. Nos dieron las instrucciones pertinentes de cuándo había que parar y andar y comenzamos la procesión.
Los momentos inmediatamente posteriores a la salida ya no existen en mi memoria. Mi mente es sabia y ha sabido borrar las cosas desagradables para no convertirlas en traumas, así que no puedo recordar por qué razón acabé con el caperuzón descolgándose cara abajo de modo que las aperturas para los ojos me quedaban entre la garganta y el pecho. Para poder ver por dónde pisaba, tenía primero que tantear dónde estaban dichos agujeros y alzar un lado del antifaz (los dos era imposible) hasta ponerlo a la altura del ojo lo mejor posible (imposible también). Además, los bajos también se empezaron a descoser y tenía que ir levantándome los faldones para no pisarlos. La operación consistía en estirar desde arriba hasta obtener bastante fuelle por encima del cíngulo (cordel/cinturón), aunque por la textura de la tela se iba deslizando poco a poco y tenía que volver a estirar cada cierto tiempo. Como llevábamos el correspondiente cirio y una bolsa con caramelos para repartir a los niños, la operación de todo el tinglado era tremendamente compleja y cansina. Como resultado, cada vez que me subía el antifaz a la altura del ojo y buscaba entre el público a algún niño al que dar caramelos, sólo podía ver caras de descojono y risas descontroladas. No puedo culparlos y sé que más de uno de ellos estará en el infierno preguntándose cómo ha ido a parar allí. Mea culpa. Mientras presenciaba el jolgorio que iba derramando intentaba repartir caramelos: agarraba un puñado, y cuando veía al niño dirigiéndose a mí soltaba la caperuza y extendía el brazo encomendándome al altísimo para que no fuera todavía más ridículo el soltar el montón sobre la acera. Me imagino que parecía un poco ET vestido de fantasma en Halloween, pero con capirote.
Para más INRI y disparando el surrealismo de la escena, el chaval feo que venía detrás de mí no dejaba de lanzar piropos a las chavalas que miraban la procesión. «Niña, que guapa que estás, luego quedamos tú y yo», «preciosa, que cara más bonita que tienes», en ese plan y con acento local. El Ron Perlman ceutí era un galán embozado al que más de una muchacha decía, «quítate el capuchón que te vea», y él replicaba excusas como «no puedo que me echan la bronca», «es que es muy complicado volver a ponérmelo» y cosas por el estilo. Yo era el único alrededor que podía oír los requiebros y conocía la carátula del imperfecto, así que olvidando mi propia desgracia, yo también me estaba descojonando a rienda suelta bajo la capucha.
Creo que hubo algún intento femenino de desenmascarar al gentil, creo que el suelo era de pavés y que el empedrado estaba mojado, añadiendo inestabilidad y destrozándome los pies, creo que nos echaron la bronca varias veces por las risas y los piropos, pero todo ello se desvanece en la bruma de los tiempos. Probablemente alguno de estos recuerdos estén adulterados o sean totalmente falsos. Probablemente, con unos años más me habría quitado la caperuza y habría continuado de la forma más digna y humana posible o me habría ido con mis padres a tomarme unas cañas. Pero mirado desde mi edad no puedo dejar de esbozar una sonrisa. Probablemente la única sonrisa que me ha propiciado una procesión de Semana Santa.
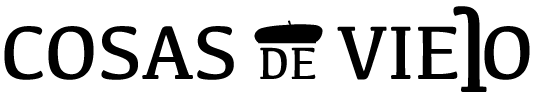













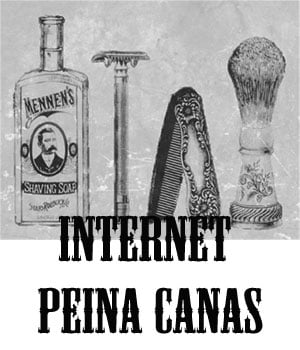
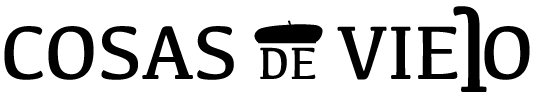
Ha sido buenísimo, nos ha sacado a la mamá ya mi las mejores risas del día
!! Que cosas !!