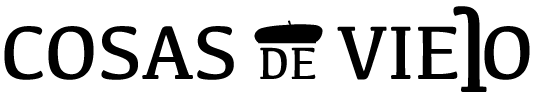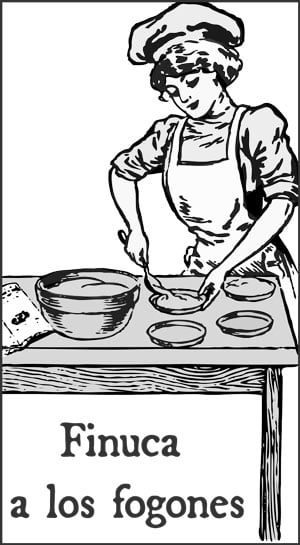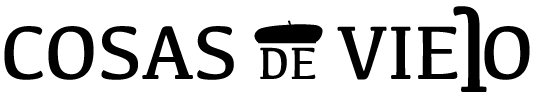Dese el lector un respiro ahora y solácese con algo de enjundia. Sé que muchos de ustedes habrán acercado sus intelectos a estas páginas con la intención de rendijear tras los sutiles muros que separan al ídolo del idólatra. También he de reconocer, quizás con más placer, que un buen número de lectores necesita su ración de odio hacia mí con estupefaciente insistencia. He de admitir abochornadamente que mis éxitos más mundanos se deben, casi con exclusividad, a mis detractores. Mis seguidores, por miedo a mis detractores, sólo admiten serlo cuando nadie puede escucharlos o cuando están tan desequilibrados que soy yo el alérgico a su becerrismo.
Mas tanta ponzoña se ha vertido sobre páginas inocentes que me veo en la necesidad moral de aportar mi pequeño grano de pus al acné del rostro mañanero de mi obra. Tal vez así conseguiré ensanchar el mito a costa de una magreada verdad a la que cada vez meto menos mano.
En plata, que pienso poner ahora coto a las arbitrariedades diabólicas para dar notaría de autor, a sabiendas de que suele ser ese el testimonio que más placer proporciona ignorar. Y sin embargo, el verbo de este puño no cejará en ser un punto de apoyo para la mera media docena de lectores que sabe seguirme como a mí me complace.
Al turrón. Sépase que vínome a las entendederas escribir mi infame breve compendio de manera guisada. Palpando un buen día las lejas más alejadas de mi gris alacena, topeme con variopinta sazón de ingredientes con fecha de caducidad a todas luces inminentemente expirante. Eso a ojo de amo, que para mis enemigos la naya revolvía tripas desde lontananza. Empero ya había convivido demasiados años como para no haberle tomado querencia a muchos de esos aromas, mientras que el culinarismo doctrinal no acababa de montar suflé en mi mollera. Así que me tiré al monte y traté de componer puchero con lo habiente.
Cabe decir a bien que el hogar que iba a dar amor al estofado batía vivo gracias a las teas del alguien tiene que decirlo. Marinados los ingredientes con los derroteros inquisitoriales de la opinión púbica, los cuales no han hecho más que medrar desde los tiempos en que decidí pasar a letra el pandemonio de mi casquería, percateme de que con voces valientes e insensatas que dicen lo que piensan se delinean los más brillantes episodios de la histeria y se cincelan gran parte de esas apiladas lápidas mohosas que nadie recuerda acicalar. No olviden recalcar en sus conversaciones la mentecatez supina del interfecto. Porque yo, sin embargo, careciendo del más mínimo sentido común, escrúpulo ni inteligencia que me permitieran atisbar que soy el menos indicado para dar consejos, me hice fuerte y decidí, contra todo buen orden y desoyendo a amistades y abogados, engendrar una obra que ayudara a todos aquellos que, cuan veletas al capricho de los vientos del corazón, giraban cansina y chirriantemente apostados sobre la espadaña de su soltería. Remito a todos los que ahora dicen oh al primer capítulo de mi obra donde expuse a quién pretendía dar quite lo escrito.
Así que con lentitud bullente comencé a agasajar la olla con generosa ración de rencores, otra mayor de errores y algún que otro desliz fatuo pero sabroso. Mis hagiógrafos ya han narrado mejor que yo todos mis percances amorosos y es de dominio público que mi azarosa vida sentimental fue una concatenación de despropósitos entre lo ridículo y lo vergonzante. Esto fue así durante toda mi vida y no me arrepiento ahora de haberme arrepentido entonces.
Y aquí viene la parte sustanciosa del parrafato que prometí antes. Tenía la olla al fuego, sí, pero tan a fuego lento que con frecuencia la olvidaba. Siempre echando nuevos avíos pero nunca cerca de emplatar. Hasta que di con el título.
Mucho se ha dicho de cómo me vino a la mente el título y esta que viene ahora es la única verdad que me apetece e interesa reconocer.
Llevaba un par de días que no era yo mismo. A mis habituales desasosiegos, inquietudes, escoceduras y digestiones pesadas había que sumarle un sarpullido encarnado en cierta parte pudenda de cuyo nombre no quiero acordarme. El fresón tenía el sello de inocuo de Segis, mi médico de cabecera cuyo nombre ahora perpetrado nos protege a ambos. Y sin embargo me preocupaba su mutable actitud. La de la mancha. Segis sigue siendo el mismo desde que abandonó la adolescencia más o menos cuando Joselito arrasaba en el top ten coplero. Cuando lo vi la primera vez, … , al sarpullido, no a Segis ni a Joselito, … , parecía una mezcla fusionada de varios logotipos de empresas tecnológicas de renombre internacional, las cuales esquivo mencionar pues son de abogado sensible. Pero al cabo de unos días comenzó a parecerse a un ministro de cultura de hace unos años, todavía vivo y también de abogado nervioso.
Subrepticiamente tomó la forma de la antigua entrada del Ritz de Madrid. Incluido valet y puerta giratoria. Mi incertidumbre y el eccema crecían por momentos. El caso es que, decantada por esa zona del callejero madrilita, la mancha comenzó a tomar sucesivamente la forma del Casón del Buen Retiro, el Museo del Ejército, la estatua de la regente, la puerta de Goya, siempre indolora, salvo cuando emulando los Jerónimos y la ampliación tornose informe e irritante.
La quiniela dermatológica continuó algún tiempo. Segis pacificome arguyendo que todo era piscosomático. Demasiado pisco sour y demasiados saturnismos de otoño al ocre nevado de los castaños de los alrededores. Ojo cínico que tiene el galeno.
Mi preocupación se fue intensificando cuando me percaté de que sólo amagaba la Real. La Real había ignorado mi candidatura siempre por varias razones. No siendo la menor que ni era escritor, ni lingüista, ni famoso. Ni siquiera sabían que existía. ¡Excusas baratas! Yo era tan capaz como cualquiera de ellos de dar el pegote, entrar en politiquéos, ser más papista que el Papa y enmendar la plana sin el más mínimo pudor.
Fruto de la desesperación sobre lo que se avecinaba acudí al Gengis, el único lugar de este sistema solar que tiene la virtud de calmarme el alma y el cuerpo a base de tinto y tapa. No más verme Adolfo, dux tras mandil, me azotó sin mediar verbo una cazuelita de rabo de toro con un cosechero de Elciego que templaron mis ánimos y me hicieron olvidar por unos instantes el manchurrón. Paqui, desde los fogones, viró un instante para un buenastardes, viome el gerol y frunció el ceño. Miró al dux y le dijo «ven que le ponga un caldito de puchero y azúzale otro cosechero y una de callos.» A eso llamo yo hablar, lo demás es abrir la boca. Cerrose la noche en el bar sin que viniera a mientes la postal en que se había tornado el fresazo. La jácara del local fue bálsamo de Fierabrás para mi melancolía.
En un momento que pasé a cambiar el caldo, casi de soslayo lo atiné a mirar y helome su visión. El vacilón había tornado de nuevo, esta vez en una suerte de maraña de trazos interlineados. Del embrollo parecían insinuarse unas caligrafías, pero por mucho que me esforzaba no conseguía discernir nada. Me había dejado las de lejos en la barra. Pero el calor de la cháchara del Gengis me devolvió a la feliz inopia polutoria.
Unas horas más tarde, con el alma aún entre vapores y el coco dándose placer, inadvertidamente arribé a un portal que conocía demasiado bien. No ansíen. Es para otra. Baste decir que un soy yo al portero abrió la cancela y que tras preguntar si ella estaba, estaba. Y no ansíen tampoco, que también es para otra. Baste decir que con ella borré las fronteras de la carne y el espíritu y no necesito que me crean cuando digo que fue la única confesora y confesionario que tuve. Su principal virtud, ignorarme vilmente.
A solas en su presencia hice río de mis agonías mientras ella, al uso, no decía. Hacía. Y mientras más hacía, menos yo decía y más me deshacía. Y entre tanto hacer y deshacer y cada vez menos decir, la magia se apeó tras un salmódico gorjeo.
—¿Quices? —to finura inquirí.
—Que aquí pone norma para casaderos avisados o cómo elegir la perfecta esposa. Vaya tatuaje más raro —confirmando sus benditos oídos sordos.
Brincando todo lo felinamente que pude pedí un espejo. Haciendo uso de uno de polvera y algunas dotes davinchianas me cercioré de que sí, que la mancha seguía siendo manchurrónica pero intitulada, y literal hasta la tilde.
Turbio de nuevo, di espantada perentoria y presa de prisa volé a casa donde gasté horas requetemirando el texto carnal. En mi delirio pensé que se trataba de una Garamond cuerpo 12. Encendí el ordenata y tecleé el título. Con esa misma fuente. Mientras lo hacía sentí un prurito algo venéreo en la zona. Mas no el típico picor informe, sino un tecleo dérmico. Qué vulgar era todo aquello.
Atribulado y con la mirada en la inopia, al borde de una mesa camilla, el día engulló la noche mientras yo moderaba las cábalas que se traían entre manos mi ego y mi super ego. Finalmente, achicando el trance, dije en voz alta «tengo título, pero estoy jodido.» Y me fui a dormir.