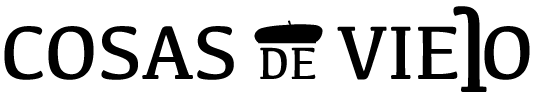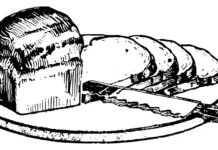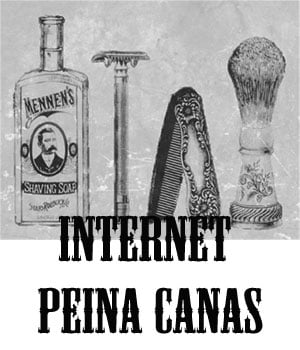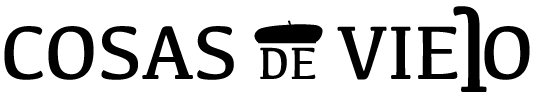En determinadas ocasiones, las circunstancias, el ambiente o la propia personalidad del individuo nos permiten ser testigos de cantes inolvidables. Son instantes que perduran en la memoria de los espectadores tras desencadenar sensaciones que escapan a la razón.
Hay grandes mitos que han elevado a la categoría de clásico casi cualquier tema que han tocado. Se citan sus palabras hasta la extenuación y de vez en cuando alguien intenta igualar sus logros, obviamente sin conseguirlo.
Existe una legión de fanáticos que siguen con atención los progresos de nuevas voces, siempre con la idea de descubrir un nuevo ídolo que les devuelva esas emociones que vivieron en voces de otros.
¿Es la clave del éxito el darlo todo al público? ¿Es tal vez olvidarse de temores, inseguridades e incapacidades para sobreponerse a ellas y arrastrar a las masas tras ellos? ¿O es quizás todo un producto bien calculado y una estrategia milimetrada para no dejar impasibles?
De cualquier modo, la espontaneidad parece ser un elemento clave para su rotundo éxito. No tiene el mismo impacto un estribillo repensando y maniatado que una improvisación espeletiana.
El artista, sin embargo, sabe que siempre está siendo observado y juzgado. Que al igual que tiene legiones que secundarán su obra, hay un mar de opositores que atacarán, despreciarán y se mofarán de todas aquellas expresiones alejadas de la ortodoxia. Todo ello a pesar de que, en muchas ocasiones, son los propios escarnecidos los más fieles seguidores de distintas corrientes hieráticas a la vez que los más fieros críticos con la heterodoxia.
En este terreno de sensibilidades extremas y prejuicios a flor de piel, la raza, la cultura, el acervo y la expresión verbal son armas y escudos para todos los contendientes, sea en nombre del arte o del artificio.
Y otro día hablaré de música.